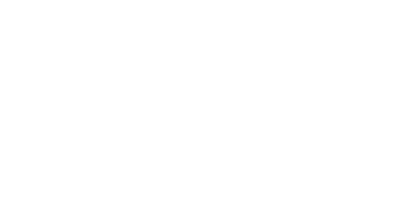- Cuando cada vez más países se dan cuenta de que el derecho internacional no puede protegerlos de las violaciones de las grandes potencias, solo pueden buscar la autopreservación mediante el desarrollo de su poderío militar, el establecimiento de alianzas exclusivas o la realización de ataques preventivos para mantener su propia seguridad; precisamente la elección de los países europeos antes de la Primera Guerra Mundial y la causa directa de conflictos catastróficos
El profesor Zheng Ge analiza cómo la ley estadounidense de contrainsurgencia difumina la frontera entre la guerra y la actuación policial.
Han pasado dos días desde que Maduro quedó bajo custodia estadounidense. Y lo que más me interesa investigar es cómo se puede enmarcar una invasión como esta como una operación de “aplicación de la ley” en lugar de una guerra tradicional. Siendo realista, no me sorprende que Estados Unidos eluda al Consejo de Seguridad de la ONU para bombardear a otros países, pero sí resulta impactante para muchos observadores chinos presenciar cómo Estados Unidos “captura por la fuerza” al presidente de otro país y lo acusa de narcotraficante. En lugar de centrarme en cómo el ejército estadounidense capturó a Maduro, creo que es más interesante examinar cómo opera la guerra legal.
Por eso quiero presentar el análisis del profesor Zheng Ge郑戈, profesor de la Facultad de Derecho KoGuan de la Universidad Jiao Tong de Shanghái. Obtuvo su doctorado en Derecho en la PKU en 1998 y posteriormente permaneció como profesor. Fue profesor visitante entre 2000 y 2004 en la Universidad de Toronto (Canadá), así como en la Universidad de Michigan, la Universidad de Duke y la Universidad de Columbia. De enero de 2004 a enero de 2014, impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong.
En su artículo “Cuando las guerras de agresión se convierten en ‘aplicación de la ley’: la lógica imperial de la ley estadounidense de contrainsurgencia ” , el profesor Zheng, utilizando el caso de Maduro como ejemplo, argumenta que Estados Unidos ha difuminado cada vez más la línea entre guerra y policía desde el 11-S. En lugar de tratar ciertas acciones en el extranjero como conflictos armados —donde la Carta de la ONU, la soberanía y los límites estrictos a la fuerza deberían importar—, los funcionarios estadounidenses pueden presentarlas como “persecución”, “antiterrorismo” o “asistencia a la seguridad”. Ese cambio altera las reglas aplicadas y reduce los costos políticos y legales del uso de la fuerza en el extranjero.
Zheng describe esto como una forma de “derecho contrainsurgente”: un medio para utilizar el derecho interno estadounidense para extender su alcance a otros países. Bajo esta lógica, un gobierno extranjero puede ser degradado retórica y legalmente, pasando de ser una autoridad soberana a algo similar a una organización criminal o una amenaza “insurgente” para el orden liderado por Estados Unidos. Una vez que esto sucede, el asunto deja de tratarse principalmente como un problema de derecho internacional; se convierte en un caso penal estadounidense, basado en amplias reivindicaciones de jurisdicción extraterritorial.
En este escenario, el mundo se divide entre “partes interesadas responsables” y “estados rebeldes”. Los primeros se adhieren a las normas internacionales lideradas por Estados Unidos, mientras que los segundos representan una “rebelión” contra este orden. Una vez que un régimen es etiquetado como “estado rebelde”, deja de ser considerado un miembro legítimo del sistema de igualdad soberana, para convertirse en una fuerza rebelde que necesita ser “pacificada”.
En la práctica, afirma que, siempre que su derecho interno defina un acto como delictivo y lo considere una amenaza para los intereses estadounidenses, podrá ejercer jurisdicción penal sobre cualquier persona en cualquier parte del mundo, incluidos jefes de Estado soberanos. Esto elude, en la práctica, principios fundamentales del derecho internacional, como la inmunidad soberana y las leyes que rigen las relaciones diplomáticas.
Advierte que si el país más fuerte puede aplicar unilateralmente su propio derecho penal en todo el mundo —y considerar la «legitimidad» como algo que puede conceder o retirar—, principios clave del derecho internacional, como la igualdad soberana y la no intervención, empiezan a perder su verdadero significado. Y si Estados Unidos normaliza este enfoque, otras grandes potencias se verán tentadas a copiarlo a su manera, convirtiendo la política global en una especie de «guerra jurídica» en escalada, donde el derecho se convierte en una arma más en lugar de un conjunto compartido de restricciones.
A continuación se encuentra el artículo completo:
Cuando las guerras de agresión se convierten en «aplicación de la ley»: la lógica imperial de la ley estadounidense de contrainsurgencia
El 3 de enero de 2026, el presidente estadounidense Trump afirmó que Estados Unidos había “aprehendido” con éxito al presidente venezolano Maduro y a su esposa, y los había expulsado de Venezuela. Posteriormente, la fiscal general estadounidense Bondi anunció en redes sociales que el actual presidente venezolano, Maduro, y su esposa habían sido acusados formalmente en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. La peculiaridad de esta noticia no radica en la acusación en sí (la ausencia de acusaciones formales contra figuras políticas extranjeras por parte del sistema judicial estadounidense no es noticia), sino en la omisión deliberada por parte de Bondi del título presidencial de Maduro, caracterizándolo en su lugar como sospechoso de un delito penal que enfrenta cargos de “conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para su uso contra Estados Unidos”. Esta elección terminológica, aparentemente técnica, revela en realidad un problema estructural más profundo en el funcionamiento del sistema jurídico estadounidense: en el discurso jurídico estadounidense, ¿cuándo puede el jefe de Estado legítimo de un estado soberano ser despojado de su identidad política y, en su lugar, sometido a la jurisdicción de los tribunales nacionales estadounidenses como un delincuente común? La respuesta a esta pregunta se esconde precisamente en las técnicas jurídicas desarrolladas por Estados Unidos desde los atentados del 11-S, que transforman las intervenciones militares extranjeras en operaciones de aplicación de la ley a nivel nacional.
Para comprender la esencia jurídica del caso Maduro, primero hay que entender cómo Estados Unidos ha reconstruido la frontera entre “guerra” y “aplicación de la ley” mediante técnicas de interpretación jurídica. El derecho internacional tradicional se basa en el principio de igualdad soberana en el sistema westfaliano, donde los conflictos armados entre Estados están estrictamente restringidos por el Artículo 2 (4) de la Carta de las Naciones Unidas, que permite el uso de la fuerza solo con la autorización del Consejo de Seguridad o en respuesta a un ataque armado. Sin embargo, desde la aprobación de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar contra Terroristas en 2001, el poder ejecutivo estadounidense ha redefinido sistemáticamente ciertas operaciones militares transfronterizas como “persecución de la ley” en lugar de guerra en el sentido tradicional, mediante una serie de memorandos legales y opiniones de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. El núcleo de esta transformación reside en la expansión creativa del concepto de “insurgencia”: en el derecho internacional tradicional, la insurgencia se refiere a las fuerzas armadas dentro de un Estado que desafían a su propio gobierno, pero la retórica jurídica estadounidense extiende esto a “desafíos al orden internacional por parte de actores transnacionales no estatales”, lo que permite a Estados Unidos posicionarse como una fuerza de aplicación de la ley “invitada a ayudar en la contrainsurgencia” en lugar de un beligerante que lanza una guerra de agresión.
La figura muestra una diapositiva de PowerPoint que he usado en mis cursos de Derecho Constitucional y Derecho y Desarrollo desde 2017. Mi estudiante de doctorado estadounidense, 贲流, fue el primero en alertarme sobre la Ley de Contrainsurgencia de Estados Unidos. Esta no es una rama del derecho, sino más bien una descripción teórica del “estado de derecho relacionado con el exterior” de Estados Unidos. El derecho interno de Estados Unidos contiene muchas leyes dirigidas a otros estados soberanos y sus regiones. Según estas leyes, los gobiernos legítimos de otros estados soberanos a veces son etiquetados como “insurgentes”, mientras que en otras ocasiones los rebeldes en otros países pueden ser designados como “insurgentes”, lo que revela que el orden perturbado por los “insurgentes” no es el orden interno de un estado soberano específico, sino más bien el orden global liderado por Estados Unidos.
La astucia de esta lógica legal reside en la creación de un “estatus legal híbrido”: invoca ciertas reglas del derecho de los conflictos armados para justificar el uso de la fuerza letal, al tiempo que aplica estándares de aplicación de la ley más flexibles en materia de jurisdicción, procedimientos de detención y revisión de objetivos. La edición revisada de 2012 de la Guía de Contrainsurgencia del Gobierno de los Estados Unidos fue la primera en desdibujar la línea entre “contrainsurgencia” y “operaciones de estabilización en el extranjero”, redefiniendo el apoyo militar estadounidense a gobiernos extranjeros que reprimen “insurgencias” como “asistencia a la aplicación de la ley”. Dentro de este marco, los Estados Unidos no necesitan declarar la guerra a Venezuela ni tratar al gobierno de Maduro como un oponente beligerante; solo necesitan designar temporalmente a individuos específicos como “miembros de redes criminales internacionales” a través del proceso de “evaluación de amenazas” en el Informe Diario del Presidente. Una vez completada esta caracterización legal, toda la operación pasa del marco del derecho internacional a la jurisdicción del derecho penal nacional estadounidense. Maduro ya no es el jefe de un Estado soberano, sino un “delincuente fugitivo”, un sospechoso de un delito que puede ser perseguido globalmente, extraditado y juzgado en tribunales estadounidenses.
Los orígenes históricos de esta transformación legal se remontan a la Ley de Supresión de la Piratería de 1819. Esta ley autorizó al presidente de Estados Unidos a facultar a los oficiales navales para “arrestar, capturar y entregar” piratas en alta mar. La interpretación jurídica moderna ha sustituido el concepto de “piratas” por el de “terroristas internacionales” o “líderes de organizaciones criminales transnacionales”, y el de “alta mar” por el de “espacios sin gobierno”. En el caso al-Awlaki de 2011, el gobierno estadounidense invocó con éxito esta lógica para llevar a cabo un ataque con drones contra un ciudadano estadounidense en Yemen, argumentando que la operación constituía “asistencia a las fuerzas del orden” por invitación del gobierno yemení, aplicando así la regla de “fuga de jurisdicción”. Si bien el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D. C. desestimó el caso alegando la falta de legitimación activa de los demandantes, respaldó tácitamente el marco legal del gobierno en su dictamen, a saber, que, siempre que una operación se presente como una actividad antiterrorista contra actores no estatales, no necesariamente genera obligaciones de información en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra. Esta sentencia transformó esencialmente las operaciones militares en el extranjero en “aplicación de la ley” según el marco jurídico interno, sentando un precedente legal para posteriores operaciones de aprehensión transfronterizas.
En el caso de Maduro, los cuatro cargos citados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ( conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos ) constituyen delitos penales nacionales según los Títulos 18 y 21 del Código de los Estados Unidos. Esto significa que la base jurisdiccional reclamada por los tribunales estadounidenses no se deriva de ningún tratado internacional ni autorización de la ONU, sino que es puramente el resultado de la expansión unilateral de la jurisdicción extraterritorial a través de la legislación nacional estadounidense. Según la doctrina de los efectos y el principio de protección desarrollados en la práctica jurídica estadounidense, siempre que una conducta delictiva produzca efectos sustanciales en el territorio o los ciudadanos estadounidenses, o amenace los intereses de seguridad de los Estados Unidos, los tribunales estadounidenses pueden ejercer jurisdicción independientemente de la nacionalidad del autor o del lugar del acto. Esta reclamación jurisdiccional recibió apoyo parcial de la Corte Suprema en el caso Estados Unidos contra Verdugo de 1990, que declaró explícitamente que la Cuarta Enmienda no se aplica a los registros de extranjeros en el extranjero. Yendo más allá, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia articuló sistemáticamente la lógica de transformación de la legislación nacional de la “legítima defensiva activa” en un memorando inédito de 2010: transformar el derecho de legítima defensa de una respuesta a un solo incidente a una “eliminación sistemática de entidades de amenaza persistentes”, y compararlo con operaciones de represión policial a largo plazo contra “organizaciones criminales en curso”.
El funcionamiento de esta arquitectura jurídica se basa en una transformación conceptual clave: redefinir el gobierno de un estado soberano como una “organización insurgente”. En el discurso tradicional del derecho internacional, el criterio para juzgar la legitimidad de un régimen es el “principio de control efectivo”: siempre que el régimen pueda controlar eficazmente el territorio, mantener el orden básico y cumplir con las obligaciones internacionales, debe ser reconocido como el gobierno legítimo de ese país. Sin embargo, la lógica del derecho contrainsurgente estadounidense introduce un criterio completamente nuevo: “si se ajusta a las normas legítimas del orden internacional”. La ambigüedad de este criterio reside en que las llamadas “normas legítimas del orden internacional” carecen de una definición objetiva en el derecho internacional, sino que dependen enteramente de la concepción del orden global que tienen las élites políticas estadounidenses. En esta concepción, el mundo se divide en “partes interesadas responsables” y “estados rebeldes”: los primeros observan las normas internacionales formuladas bajo el liderazgo estadounidense, mientras que los segundos constituyen una “insurgencia” contra este orden. Una vez que un régimen es etiquetado como “estado delincuente”, ya no es visto como un miembro legítimo del sistema de igualdad soberana, sino que es degradado a una fuerza insurgente que necesita ser “pacificada”.
El peligro de este discurso jurídico reside en su completa inversión de la lógica fundamental del derecho internacional. En el sistema westfaliano, la soberanía es un estatus jurídico que no cambia debido a la naturaleza o las políticas de un régimen. Un país puede ser condenado moralmente, aislado diplomáticamente y sancionado económicamente, pero su estatus soberano en sí mismo es inalienable. Sin embargo, la lógica del derecho contrainsurgente estadounidense transforma la soberanía en un privilegio que puede ser otorgado o revocado, con estándares determinados de forma totalmente unilateral por Estados Unidos. Venezuela es, sin duda, un Estado soberano en el sentido del derecho internacional: Maduro fue elegido mediante procedimientos constitucionales y reelegido presidente en múltiples ocasiones, el régimen es reconocido como miembro de la ONU y mantiene relaciones diplomáticas con la gran mayoría de los países del mundo. Sin embargo, en la narrativa jurídica estadounidense, todos estos hechos se vuelven irrelevantes. El gobierno de Maduro se caracteriza como una “organización criminal” y su dominio sobre Venezuela se describe como una “ocupación ilegal”. Por lo tanto, la detención de Maduro no constituye una violación de la soberanía de un jefe de Estado, sino la persecución legítima de un “líder de una organización criminal transnacional”.
Las consecuencias legales de esta caracterización son de gran alcance. Una vez que Maduro sea arrestado y transferido con éxito a la jurisdicción estadounidense, no gozará de inmunidad de jefe de Estado ni de trato de prisionero de guerra, sino que será juzgado como un acusado penal ordinario. Los tribunales estadounidenses invocarán el principio de que “la inmunidad de jefe de Estado no se aplica a los crímenes internacionales”, pero el problema radica en que los cargos contra Maduro no son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad ni genocidio en el sentido del derecho internacional, sino delitos puramente penales del derecho interno estadounidense. Esto significa que los tribunales estadounidenses, en realidad, afirman que, mientras el derecho interno estadounidense defina cierta conducta como criminal y determine que dicha conducta amenaza los intereses estadounidenses, Estados Unidos puede ejercer jurisdicción penal sobre cualquier persona en cualquier parte del mundo, incluidos jefes de Estado soberanos. Lo absurdo de esta afirmación radica en que invalida por completo una serie de principios fundamentales del derecho internacional relativos a la inmunidad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, las relaciones diplomáticas, etc. Si cada país pudiera definir unilateralmente los crímenes y llevar a cabo actividades globales como lo hace Estados Unidos, la sociedad internacional retrocedería por completo a un estado selvático.
El problema más profundo reside en el isomorfismo estructural entre esta lógica legal y la “estrategia de contrainsurgencia” que Estados Unidos promueve globalmente. El núcleo de la teoría de la contrainsurgencia no es destruir al enemigo, sino “ganar corazones y mentes”, es decir, aislar y desmantelar la base social de la insurgencia mediante el establecimiento de legitimidad. En el discurso estratégico estadounidense, el orden global en sí mismo se entiende como una guerra de contrainsurgencia en curso, donde Estados Unidos y sus aliados representan al “gobierno legítimo”, mientras que los países que se niegan a aceptar el orden liderado por Estados Unidos son “insurgentes”. La intervención militar, las sanciones económicas, el cambio de régimen y el enjuiciamiento judicial contra estos países se incorporan a la categoría de “operaciones de contrainsurgencia de espectro completo”, cuyo objetivo no es simplemente eliminar enemigos, sino ganar el apoyo de la comunidad internacional mediante el establecimiento de la apariencia de procedimientos legales, aislando así a los regímenes objetivo. La acusación en el caso Maduro es una manifestación típica de esta estrategia: Estados Unidos no necesita enviar tropas directamente para derrocar al régimen de Maduro, sino sólo caracterizarlo como un criminal a través de procedimientos judiciales, negando así legalmente la legitimidad de su gobierno y proporcionando una apariencia de “estado de derecho” para posteriores operaciones de cambio de régimen.
Esta operación de transformar conflictos políticos internacionales en causas penales nacionales tiene una larga tradición en la práctica jurídica estadounidense. Desde la invasión militar estadounidense de Panamá en 1989 para arrestar a Noriega, hasta el juicio a Saddam tras la invasión de Irak en 2003, pasando por las órdenes de búsqueda de Gadafi en Libia, Assad en Siria y otros, Estados Unidos ha demostrado repetidamente su capacidad para presentar el “cambio de régimen” como “operaciones de aplicación de la ley”. La clave de este empaque reside en degradar a las figuras clave, de líderes políticos a delincuentes, otorgando así a la intervención militar cierta “legitimidad legal”. En el caso Noriega, una de las razones de la invasión estadounidense de Panamá fue “arrestar a un narcotraficante acusado por tribunales estadounidenses”, a pesar de que Noriega era entonces el gobernante de facto de Panamá. Cuando los tribunales estadounidenses conocieron este caso, se negaron explícitamente a reconocer la inmunidad de Noriega como jefe de Estado, argumentando que su régimen “no era reconocido por Estados Unidos como un gobierno legítimo”. Esta sentencia creó un precedente peligroso: un país puede evadir las disposiciones del derecho internacional sobre inmunidad soberana negándose unilateralmente a reconocer la legitimidad del gobierno de otro país.
La particularidad del caso de Maduro reside en que el gobierno venezolano no ha sido derrotado militarmente ni ha experimentado un colapso, como Noriega o Saddam Hussein en su momento. Maduro aún controla firmemente el aparato estatal venezolano, y los sistemas militar, policial y judicial del país le son leales. Arrestarlo en estas circunstancias, ya sea mediante operaciones encubiertas o procedimientos de extradición, constituiría necesariamente una grave violación de la soberanía venezolana. Sin embargo, en la narrativa legal estadounidense, esta violación se replantea como “cooperación policial transfronteriza”. El Departamento de Justicia de EE. UU. probablemente argumentará que el arresto de Maduro se logró con la cooperación de “los verdaderos representantes del pueblo venezolano” —es decir, el gobierno de oposición reconocido por EE. UU.— y, por lo tanto, no constituye una violación de la soberanía venezolana. Lo absurdo de este argumento radica en que transforma la soberanía de un hecho jurídico objetivo a un juicio político subjetivo: solo los gobiernos reconocidos por Estados Unidos poseen soberanía, mientras que los gobiernos no reconocidos por EE. UU., incluso si controlan el aparato estatal, no son considerados soberanos.
El respaldo a esta lógica a nivel técnico jurídico proviene de la aplicación selectiva por parte de Estados Unidos de las teorías de la sucesión de Estados y el reconocimiento gubernamental. En derecho internacional, el reconocimiento de un nuevo régimen como gobierno legítimo se rige tradicionalmente por dos criterios: el principio de control efectivo y el principio de legitimidad. El primero enfatiza la capacidad real de control, mientras que el segundo, la fuente legítima del gobierno. Estados Unidos elige con flexibilidad entre estos dos criterios en diferentes situaciones: cuando un régimen apoyado por Estados Unidos tiene un control efectivo débil, invoca el principio de legitimidad para mantener el reconocimiento; cuando un régimen al que se opone Estados Unidos controla efectivamente un territorio, pero no se ajusta a los valores estadounidenses, invoca el principio de legitimidad para denegar dicho reconocimiento. En el caso de Venezuela, Estados Unidos ha reconocido al líder opositor Guaidó como presidente interino desde 2019, a pesar de que Guaidó nunca ha controlado territorio ni instituciones gubernamentales venezolanas. Este reconocimiento se basa exclusivamente en la interpretación unilateral estadounidense de la legitimidad democrática, ignorando por completo las normas básicas del derecho internacional sobre reconocimiento gubernamental.
Más notable es la apropiación por parte de Estados Unidos de la teoría de la “justicia transicional” en este proceso. La justicia transicional originalmente se refería a abordar cuestiones del legado histórico mediante juicios, comisiones de la verdad, reparaciones y otros mecanismos tras un cambio de régimen o la resolución de un conflicto, partiendo de la premisa de que el antiguo régimen había caído o el conflicto había terminado. Pero la lógica estadounidense del derecho contrainsurgente lleva la justicia transicional al centro del conflicto en curso: si bien el régimen de Maduro aún no ha caído, comienza a ajustar cuentas mediante procedimientos judiciales, con el propósito de acelerar el cambio de régimen por medios legales. La esencia de esta “transición turbulenta” reside en que la justicia transicional ya no es una reacción pasiva tras el fin del conflicto, sino que se convierte en parte del propio conflicto, una herramienta activa utilizada para socavar la legitimidad de regímenes hostiles, dividir a sus partidarios y crear bases legales para la intervención militar o el cambio de régimen. En este sentido, la acusación contra Maduro no tiene como objetivo lograr justicia, sino lograr un cambio de régimen; no una ley que limite la política, sino una ley al servicio de la política.
Esta instrumentalización del derecho cuenta con un respaldo teórico explícito en los manuales de contrainsurgencia estadounidenses. La edición de 2012 de la Guía de Contrainsurgencia enfatiza que el derecho en la contrainsurgencia no es una restricción externa, sino más bien “el nexo que vincula a la población con el orden político” y “el mecanismo mediante el cual los gobiernos ganan legitimidad y las poblaciones asumen obligaciones”. El manual señala explícitamente que la victoria en la contrainsurgencia no depende de cuántos enemigos se eliminen, sino de si se puede obtener el apoyo popular mediante el derecho, la gobernanza y los servicios públicos. A nivel global, esto significa que Estados Unidos necesita moldear la legitimidad de sus acciones mediante procedimientos legales internacionales, incluso los iniciados unilateralmente, derrotando así a sus oponentes en la “competencia por la legitimidad”. El significado simbólico de acusar a Maduro excede con creces su significado práctico: incluso si Maduro nunca es extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, esta acusación en sí misma ya lo ha caracterizado como un criminal a nivel del discurso legal, socavando así la legitimidad del gobierno venezolano en la sociedad internacional y brindando a los países que apoyan la política estadounidense una “base legal” para negarse a tratar con el gobierno de Maduro.
Otro elemento clave de esta estrategia legal es la doble manipulación del concepto de “legitimidad”. En el discurso teórico estadounidense, la legitimidad se distingue como “legitimidad legal” y “legitimidad sociológica”: la primera proviene de la corrección procesal, la segunda de la identificación popular. En las operaciones nacionales de contrainsurgencia, ambos tipos de legitimidad requieren un mantenimiento simultáneo, ya que confiar únicamente en la corrección procesal mientras se pierde el apoyo popular conduce al fracaso estratégico. Pero a nivel internacional, Estados Unidos explota hábilmente la tensión entre estos dos tipos de legitimidad. Cuando las acciones de Estados Unidos se ajustan a los procedimientos del derecho internacional, enfatizan la legitimidad legal; cuando las acciones de Estados Unidos violan el derecho internacional pero podrían obtener el apoyo de algunos países o poblaciones, enfatizan la legitimidad sociológica. En el caso de Maduro, la acusación claramente carece de legitimidad legal en el sentido del derecho internacional (no hay autorización de la ONU, no hay base de derecho internacional para la jurisdicción universal y es una expansión puramente unilateral del derecho interno de Estados Unidos), pero Estados Unidos intenta ganar legitimidad sociológica al retratar al gobierno de Maduro como “dictatorial, corrupto y narcotraficante”, defendiendo así sus acciones ante la opinión pública internacional.
El peligro de esta manipulación de la legitimidad reside en la creación de una “normalización del estado de excepción”. En la teología política de Schmitt, el soberano se define como “quien decide sobre la excepción”. Mediante su lógica de derecho contrainsurgente, Estados Unidos se posiciona como el soberano del orden global: puede decidir qué países se encuentran en un estatus “normal” y, por lo tanto, sujetos a las normas convencionales del derecho internacional, y qué países se encuentran en un estatus “excepcional” y, por lo tanto, pueden ser tratados como organizaciones insurgentes. Este poder de decisión no requiere ningún procedimiento internacional, ni la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, ni ningún fallo de la Corte Internacional de Justicia, sino que depende exclusivamente de la evaluación unilateral del poder ejecutivo estadounidense. Una vez que Estados Unidos caracteriza a un país como “estado delincuente” o “régimen criminal”, todas las acciones contra ese país —ya sean ataques militares, bloqueos económicos o enjuiciamiento judicial— quedan automáticamente exentas de las restricciones del derecho internacional, porque estas acciones se redefinen como “aplicación de la ley” en lugar de “guerra”, “contrainsurgencia” en lugar de “agresión”.
La manifestación más extrema de esta lógica jurídica es el uso creativo que hace Estados Unidos del concepto de “combatiente enemigo”. En las leyes tradicionales de la guerra, los combatientes capturados son o bien prisioneros de guerra y, por lo tanto, protegidos por las Convenciones de Ginebra, o bien criminales y, por lo tanto, protegidos por el derecho procesal penal. Pero Estados Unidos creó a los “combatientes enemigos” como una tercera categoría en la guerra contra el terrorismo, que no gozan del trato de prisioneros de guerra ni de los derechos de los acusados, y pueden ser detenidos indefinidamente sin juicio. La base jurídica de este concepto reside precisamente en caracterizar la guerra contra el terrorismo como un Estado híbrido: tanto bélico, lo que permite el uso de fuerza letal y la detención a largo plazo, como policial, y por lo tanto no sujeto a las restricciones de las leyes de guerra sobre el trato de prisioneros de guerra. El caso de Maduro sigue la misma lógica: Maduro no es ni un jefe de Estado beligerante, y por lo tanto no goza de inmunidad en tiempos de guerra, ni un ciudadano extranjero común y corriente, y por lo tanto no está protegido por la inmunidad soberana, sino un “líder de una organización criminal” que puede ser perseguido globalmente como Bin Laden o Al Baghdadi.
Desde una perspectiva más macrohistórica, el sistema legal de Estados Unidos representa un nuevo tipo de modelo de gobernanza imperial. Los imperios tradicionales mantuvieron su hegemonía a través de la ocupación territorial directa y el gobierno colonial, mientras que el imperio estadounidense logra la gobernanza global a través de la hegemonía en el discurso legal . No necesita colocar gobernadores en cada país, sino solo controlar la autoridad interpretativa sobre el discurso legal internacional para decidir la soberanía de qué países debe respetarse y cuáles pueden ignorarse; la legitimidad de qué gobiernos debe reconocerse y cuáles deben caracterizarse como sindicatos criminales. La sutileza de este modelo imperial radica en su retención de la forma de igualdad soberana mientras establece sustancialmente un orden global jerárquico: los países que aceptan las reglas estadounidenses disfrutan de soberanía completa, mientras que los países que desafían las reglas estadounidenses son degradados a “insurgentes”, cuyos líderes pueden ser buscados globalmente como criminales.
El mantenimiento de este orden se basa en una ficción jurídica clave: la existencia de una “comunidad internacional” que trasciende la soberanía nacional, con Estados Unidos como portavoz de la voluntad de esta “comunidad internacional”. En la retórica jurídica estadounidense, la acusación contra Maduro no es una acción unilateral estadounidense, sino la represión colectiva de la “comunidad internacional” contra el “crimen transnacional”. Esta estrategia retórica intenta presentar los intereses particulares de Estados Unidos como intereses universales y sus acciones unilaterales como cooperación multilateral. Pero el problema es que la llamada “comunidad internacional” no tiene una voluntad unificada, sino que es simplemente un sistema anárquico compuesto por estados con un poder enormemente dispar. La razón por la que Estados Unidos puede hablar en nombre de la “comunidad internacional” no es porque haya recibido autorización de otros países, sino simplemente porque posee un poder militar y económico abrumador. Esta hegemonía jurídica basada en la fuerza se opone fundamentalmente al principio de igualdad soberana del sistema westfaliano.
La contradicción más profunda radica en que Estados Unidos promueve el “estado de derecho” y la “democracia” a nivel mundial por un lado, mientras que practica la más descarada “ley del más fuerte” a nivel internacional por el otro. Estados Unidos exige que otros países respeten la independencia judicial, observen la justicia procesal y acepten las restricciones del derecho internacional, pero puede decidir unilateralmente qué normas de derecho internacional se aplican a sí mismo, puede negarse a unirse a la Corte Penal Internacional y puede autorizar al presidente a través de la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses a utilizar “todos los medios necesarios” para rescatar a cualquier estadounidense detenido por un tribunal internacional. Este doble rasero es particularmente evidente en el caso de Maduro: Estados Unidos exige que Venezuela se someta a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, pero nunca aceptaría la jurisdicción de ningún tribunal internacional sobre el presidente estadounidense o sus altos funcionarios. Esta asimetría revela la esencia del imperialismo jurídico estadounidense: la ley no se utiliza para limitar al fuerte, sino que es una herramienta que el fuerte utiliza para limitar al débil.
Desde la perspectiva venezolana, el caso de Maduro representa el colapso total del principio de soberanía. Si el jefe de Estado de un país puede ser buscado internacionalmente debido a una acusación formal por un tribunal estadounidense, ¿qué significado tiene la soberanía? Si Estados Unidos puede decidir unilateralmente qué gobierno es legítimo y cuál debe ser derrocado, ¿qué fuerza vinculante tiene la disposición de la Carta de las Naciones Unidas sobre la no injerencia en los asuntos internos? Si la jurisdicción judicial estadounidense puede extenderse ilimitadamente a cualquier parte del mundo, ¿cómo pueden otros países mantener su propio orden jurídico? Estas preguntas conciernen no solo a Venezuela, sino a todos los países que no están dispuestos a someterse por completo a la voluntad estadounidense. Hoy, Estados Unidos puede acusar a Maduro por “narcotráfico”, mañana puede acusar a líderes de otros países por “violaciones de derechos humanos”, y al día siguiente puede lanzar “operaciones de aplicación de la ley” contra cualquier régimen que le desagrade por “amenazar la seguridad estadounidense”.
El peligro de esta guerra jurídica no solo reside en la violación de la soberanía de países individuales, sino, fundamentalmente, en el debilitamiento de los cimientos del orden jurídico internacional. La supervivencia del derecho internacional depende del reconocimiento mutuo y la observancia de las normas básicas por parte de los países, y las más esenciales de estas normas son la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Cuando el país más poderoso del mundo ignora abiertamente estas normas y justifica sus violaciones mediante técnicas legales, ¿qué razón tienen otros países para seguir observándolas? Las acciones de Estados Unidos están animando a todos los países capaces a seguir su ejemplo: ¿puede China emitir una orden de arresto global contra el líder de Taiwán invocando la “Ley Antisecesión”? ¿Puede Rusia iniciar un proceso judicial contra el presidente de Ucrania invocando el principio de “protección de sus propios ciudadanos”? Si cada gran potencia extiende su jurisdicción nacional a nivel global, como Estados Unidos, la sociedad internacional caerá en una guerra jurídica generalizada, cuyo resultado final será el regreso de la ley selvática.
El caso de Maduro, por lo tanto, no es solo un evento jurídico específico, sino también un punto de inflexión simbólico: marca el abandono total por parte de Estados Unidos de sus esfuerzos por mantener el orden internacional mediante mecanismos multilaterales, recurriendo en cambio a la hegemonía jurídica unilateral para impulsar su estrategia global. La raíz de este cambio reside en el declive del poder relativo de Estados Unidos y la tendencia a la multipolarización del sistema internacional. Cuando Estados Unidos se ve cada vez más incapaz de obtener autorización para actuar a través del Consejo de Seguridad de la ONU u otros mecanismos multilaterales, opta por eludirlos y alcanzar directamente sus objetivos estratégicos a través de su propio sistema jurídico. Esta estrategia puede ser eficaz a corto plazo, pero a largo plazo acelerará la desintegración del orden jurídico internacional y la fragmentación de la gobernanza global. Cuando cada vez más países se dan cuenta de que el derecho internacional no puede protegerlos de las violaciones de las grandes potencias, solo pueden buscar la autopreservación mediante el desarrollo de su poderío militar, el establecimiento de alianzas exclusivas o la realización de ataques preventivos para mantener su propia seguridad; precisamente la elección de los países europeos antes de la Primera Guerra Mundial y la causa directa de conflictos catastróficos.
Fuentes: Fred Gao, Profesor Zheng, Beijing Cultural Review, Inside China
Foto: owen-cannon-6TLCSMj8zgE-unsplash

 EU
EU ES
ES EN
EN