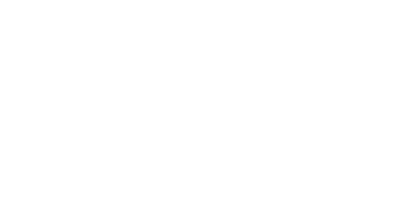Miramos el mapa mundial atónitos. Hacemos zoom, pasamos de una ciudad a otra. El efecto es similar en todas ellas. Las grandes manchas rojas provocadas por la emisión de contaminantes de nuestras ciudades está desapareciendo. Sabemos que es un efecto pasajero, irreal, pero nadie hace unas semanas hubiera imaginado que esto, siquiera fugazmente, pudiera hacerse realidad.
Resulta paradójico que el principal reto global al que nos enfrentamos, covid-19 mediante, mejore en pleno auge de éste.
La amenaza del calentamiento global no es nada abstracta. Los pasos para resolverlo y migrar hacia una economía circular parecen lentos e insuficientes. Se podría dañar el crecimiento económico y la estabilidad financiera, se dice. Argumentos, por cierto, que también se están esgrimiendo con las medidas adoptadas o por adoptar para limitar la expansión del covid-19.
Adair Turner, Presidente de la Comisión para la Transición Energética, cree que «hay una probabilidad peligrosamente elevada de que el mundo fracase ante el reto del cambio climático porque los gobiernos, la industria y los consumidores no actúen como es necesario».
La descarbonización es una gran reto; por ello, en esta ocasión incluimos en el Canal ATEGI un artículo de Juan Palop en ESGlobal que nos puede ayuda a comprenderlo mejor y a reflexionar sobre las consecuencias del mismo en la economía, en nuestras empresas y en la gestión de nuestras compras.
“De más de 55 gigatoneladas anuales de CO2 a cero emisiones netas. La comunidad internacional debe emprender un esfuerzo sin precedentes de aquí a 2050 para contener la subida de las temperaturas en 1,5 grados centígrados, como persigue el Acuerdo de París, y evitar los efectos más catastróficos del calentamiento global. Pero la acción debe comenzar inmediatamente, abarcar a toda la actividad humana y transformarla de manera radical, una determinación ausente en la COP25. Ésta es una guía básica para descarbonizar la economía, el reto global del siglo XXI.
El descafeinado acuerdo alcanzado recientemente en Madrid -con el que el propio secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se siente «decepcionado»- pide un «aumento de la ambición» para alcanzar este objetivo, algo para lo que según la ONU es necesaria una «acción urgente y sin precedentes» por parte de «todas las naciones». Aún implementando todas las medidas aprobadas hasta ahora, el calentamiento global se dispararía como mínimo 2,6 grados, según la Oficina Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA) de Estados Unidos. Este repunte provocaría ya fenómenos meteorológicos extremos como graves sequías, lluvias torrenciales e inundaciones, gigantescos incendios forestales, grandes huracanes, disminución drástica del hielo en el Polo Norte y los glaciares de todo el mundo y fuertes subidas del nivel del mar. Todo ello tendría dramáticas consecuencias para el ser humano, de hambrunas a migraciones masivas, pasando por notables disrupciones de la economía global e inundaciones de grandes núcleos poblacionales.
No se trata de una amenaza abstracta. Según el Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres, en 2018 un total de 5.033 personas murieron en desastres naturales ligados al cambio climático y casi 29 millones de individuos se vieron afectados por sus consecuencias. Los recientes incendios en California y Australia, las sequías estivales en Europa de los dos últimos años, las inundaciones monzónicas en el sureste asiático y los huracanes en el Caribe son un anticipo de los desastres naturales que el calentamiento global está exacerbando.
¿Qué significa «cero emisiones netas»?
Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar la subida de las temperaturas a 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales -evitando así las más perniciosas consecuencias medioambientales, económicas y sociales del calentamiento global- es necesario reducir rápidamente las emisiones de los gases que provocan el efecto invernadero (GHG) y alcanzar en 2050 el «cero neto», según el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), un organismo de Naciones Unidas en el que colaboran miles de científicos especializados de todo el mundo.
Esto significa, en primer lugar, que las emisiones deben para entonces reducirse al mínimo, dando un giro absoluto a la situación actual, después de que en 2018 se alcanzase un nuevo máximo histórico y las previsiones de que este año suponga un nuevo récord. En segundo lugar, supone que las emisiones que no puedan eliminarse (aviación, navegación, calefacción, agricultura…) deberán ser compensadas por técnicas de captura de CO2 de la atmósfera: ya sean naturales, como recuperar un área boscosa equivalente con instrumentos como el programa REDD+ de Naciones Unidas, o mediante tecnologías que, en el mejor de los casos, están aún en proceso de desarrollo, como la Direct Air Capture (DAC). Gracias a estas «emisiones negativas» la humanidad podría alcanzar la denominada «neutralidad climática».
También pueden compensarse emisiones de forma financiera, con los mercados de carbono que permiten a los contaminantes, a empresas y Estados, comprar bonos de emisiones de otros actores que no agotan su cupo. Se trata de un mecanismo polémico, como se ha demostrado en la COP25, donde los países no han logrado consensuar las reglas para un mercado global, uno de los objetivos clave de la cita. Sus críticos, sin embargo, denuncian que en ocasiones fijan precios demasiado bajos para la tonelada de CO2 y que crean dinámicas perversas con un sistema de suma cero. Argumentan que facilitan que contamine más el que puede permitírselo y que pueden llegar a desalentar el desarrollo económico de quienes tienen más necesidades financieras (pues se aseguran ingresos vendiendo certificados de emisiones en lugar de invertir en progreso).
¿Cómo se alcanza la «neutralidad climática»?
Hace falta una triple revolución que por ahora sólo se percibe de manera muy tímida. Son necesarios cambios radicales a nivel legislativo, tecnológico y conductual. Hace falta una inquebrantable voluntad política y unos bolsillos profundos. Hace falta cooperación entre países en vías de desarrollo y economías industrializadas. Se trata de una transformación cualitativa y estructural de la economía global, de la producción al consumo, y de las formas de vida de la mayor parte de la población mundial.
Es una tarea común ingente, la mayor probablemente que se ha propuesto la comunidad internacional. Los gobiernos deberían invertir masivamente en la transformación de las redes eléctricas y en la extensión del transporte público; promover y facilitar el cambio, dar ejemplo y volcarse en la reconversión de empleo en sectores contaminantes por nuevos puestos de trabajo en sectores limpios. También deberían eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y a los sectores más contaminantes, y tendrían que apostar por el I+D verde y poner en pie un sistema de incentivos que sustituya el concepto de sostenibilidad presupuestaria por el de sostenibilidad medioambiental. Asimismo, deberían detener la degradación de todas las zonas forestales y recuperar las dañadas. A su vez, los ciudadanos tendrían que cambiar su conducta para adaptarla a la nueva realidad, con menos vuelos, menos coches, menos consumo.
La economía entera debería reinventarse y avanzar hacia un modelo más circular, con menos insumos, y donde se generalice la reutilización y el reciclado. Habría que minimizar el uso de los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo y satisfacer el grueso de la demanda eléctrica con energías renovables como la eólica, la solar y la hidroeléctrica. Sería necesario acabar con todas las centrales térmicas, cuando hay decenas planificadas y en construcción. Desarrollar y aplicar a gran escala tecnologías para capturar CO2 de forma efectiva de la atmósfera. Los bancos y fondos de inversión, por su parte, deberían dejar de apostar por todos los sectores contaminantes y poner todo su músculo financiero del lado de la economía verde. Sería asimismo preciso reconvertir toda la flota aérea y marina para que no contamine, limpiar todos los procesos de producción y consumo (de la fabricación de acero a las camionetas de reparto de compras online) y optimizar energéticamente los edificios. Por último, sería ineludible acabar con las ineficiencias del sistema de producción alimentaria y reducir notablemente el consumo de carne.
¿Quién debe liderar este esfuerzo?
Los países, en primer lugar. Los firmantes del Acuerdo de París -195 países, de los que 187 ya lo han ratificado- se comprometieron a contener la subida de las temperaturas bien por debajo de los 2 grados, idealmente en los 1,5 grados, conscientes de que eso significaba avanzar, antes o después, dependiendo de cada caso, hacia las cero emisiones netas. No obstante, el texto no fija metas de reducción de emisiones concretas para los Estados, sino que se basa en que cada país asume su responsabilidad y determina sus propios objetivos y calendario (NDC) para cumplir con el compromiso global. Cada nación parte con su particular mochila -diferentes históricos de contaminación, distintas huellas medioambientales, diferentes niveles de desarrollo, distintas capacidades económica y financiera- y por eso, desde el Informe Brundtland, de 1987, se habla de «responsabilidades comunes, pero diferenciadas». Según este criterio, los mayores contaminantes -China, Estados Unidos o la UE- deberían llevar a cero sus emisiones para 2050 por tres razones, principalmente. Porque su contribución es determinante, porque tienen las capacidades técnicas y económicas para hacerlo y porque tienen que ejercer su rol de líder ejemplificador. No obstante, el camino para las próximas décadas no está nada claro. La concreción práctica de este concepto de «responsabilidades comunes, pero diferenciadas» ha sido una de las principales fuentes de fricción entre países industrializados y en vías de desarrollo desde hace décadas.
Un total de 17 Estados y la UE persiguen ya oficialmente el objetivo de descarbonizar totalmente sus economías para 2050 (o antes). Entre ellos están los escandinavos, Francia, Reino Unido, España, Alemania Chile, Uruguay y Costa Rica. Pero en la actualidad tan sólo dos son neutros,Bután y Suriname, debido a sus enormes masas forestales. También una veintena de grandes ciudades -como Barcelona, Nueva York, París, Los Ángeles, Londres o Estocolmo- han realizado anuncios similares.
Las empresas, a su vez, tienen un papel fundamental en esta revolución verde, sobre todo las grandes multinacionales porque, según la ONG Global Justice Now, más de dos tercios de las 100 mayores economías globales son compañías. Al menos 34 -lista la Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU)- se han comprometido a descarbonizar completamente sus procesos para 2050, como Google, Microsoft, Siemens, Arcelor Mittal, Sony, Unilever, Ikea y Maersk, gigantes todos ellos en su sector; Repsol es la primera gran petrolera del mundo en señalarse también como objetivo la neutralidad climática.
Pese a todos estos anuncios, la foto actual no lleva precisamente al optimismo. Un estudio del Foro Económico Mundial (WEF) denuncia que las emisiones de GHG siguen subiendo, que los compromisos de los países son «dramáticamente insuficientes» y que sólo una «minoría» de las grandes empresas se ha tomado en serio la tarea de atajar sus emisiones contaminantes. Además, lamenta que los inversores sólo estén apostando de forma «limitada» por financiar el salto a la economía verde y que la opinión pública, aunque está aumentando la presión sobre la política y el sector privado, no lo hace «suficientemente rápido».
¿Cuál es el coste económico y social?
La transformación radical del sistema económico mundial tendrá, evidentemente, consecuencias. Sufrirán los trabajadores, las empresas y los países más dependientes de las tecnologías contaminantes, como la minería y las petroleras. Algunos sectores, como el del automóvil, deberá reinventarse de arriba abajo. Algunos fabricantes sucumbirán por el camino. Y muchos trabajadores no podrán reconvertirse. De ahí que desde la Cumbre del Clima de Katowice (COP24), celebrada el año pasado en Polonia, se haga especial énfasis en la «transición justa». Los Estados deberán estar ahí muy presentes para amortiguar financieramente el golpe, sobre todo con los más vulnerables.
También es cierto que la descarbonización de la economía tiene el potencial de generar nuevos sectores económicos y crear decenas de miles de puestos de trabajo, como lo explicó en 2017 en un informe la OCDE. Pero ese es el nivel macroeconómico. A nivel individual es difícil de imaginar que muchos de los trabajadores que van a perder su empleo para atajar el cambio climático van a poder reconvertirse laboralmente y saltar a un nuevo trabajo verde. Esta derivada es una de las claves que explica por qué muchos gobiernos arrastran los pies en la lucha contra el calentamiento global. Regiones enteras pueden entrar en un serio declive económico y eso es difícil de gestionar por la política, que tiene recursos presupuestarios limitados, y que, además, tiene la mirada puesta, como muy lejos, en las próximas elecciones.
Los gobiernos deben ser asimismo conscientes del coste social de ciertas medidas verdes, como los impuestos medioambientales a la combustibles fósiles o una reducción de los subsidios a las gasolinas y gasóleos. Un claro ejemplo en este sentido es la enorme reacción que generó el intento del Gobierno francés de subir los precios de los carburantes y que cristalizó en el movimiento de los chalecos amarillos, que ha llevado a la calle durante meses a decenas de miles de manifestantes.
Como resumía el banco central holandés en el informe Time for Transition, la comunidad internacional se encuentra entre la espada y la pared en la batalla contra el calentamiento global. Porque una «transición rápida a un sistema energético climáticamente neutral puede dañar el crecimiento económico y afectar a la estabilidad financiera». Pero, en sentido contrario, «una transición sin la suficiente decisión puede hacer que no se logren los objetivos climáticos, lo que en último término puede tener mucho mayores consecuencias para la economía y la sociedad».
Ampliando el foco, limitar a 1,5 grados el aumento de las temperaturas puede tener importantes beneficios económicos. Un estudio de científicos de la Universidad de Stanford publicado el año pasado en la revista Nature estimaba que, para final de siglo, atajar la subida de las temperaturas al objetivo de París supondría unos beneficios globales de más de 20 billones de dólares, así como reducir los daños agregados producidos por el cambio climático y la desigualdad económica. En sentido contrario, si las temperaturas repuntan más de 2 grados con respecto a niveles preindustriales, la investigación apunta que los daños económicos aumentarían de forma sustancial y estimaba, para 2100, una reducción de la renta per cápita de hasta el 25% con una subida de las temperaturas de entre 2,5 y 3 grados.
Descarbonizar la economía: ¿un objetivo viable?
«¿Es posible un mundo que no emita CO2 para 2050? Sí». Así de tajante se mostraba Emily Farnworth, responsable de Cambio Climático del WEF en un reciente artículo en el que argumentaba que «la presión social y económica» iba a seguir aumentando sobre la clase política, hasta que no puedan ignorarse los efectos del calentamiento global. Adair Turner, presidente de la Comisión para la Transición Energética, afirma en este sentido que «sin lugar a dudas es técnicamente posible» alcanzar un futuro con cero emisiones netas.
En primer lugar han de resolverse las dificultades técnicas, y la tarea debe empezar por el sector energético, principal fuente de emisiones contaminantes.
Aquí hay razones para el optimismo gracias al potencial de las renovables, según un estudio de la Universidad Tecnológica de Lappeenranta y de la ONG Energy WatchGroup (EWG), que asegura que es posible eliminar totalmente la contaminación de este sector, incluso ahorrando dinero y creando puestos de trabajo. No obstante, muchos expertos coinciden en que es precisa una fuente de energía de respaldo, para cuando no salga el sol o no sople el viento. Algunos, como Francia, defienden la polémica energía nuclear, contra la que cargan los ecologistas, otros abogan por la extensión de los biocombustibles o por explotar las posibilidades del hidrógeno. Con respecto a las renovables es preciso también continuar invirtiendo en el desarrollo de baterías gigantes que permitan almacenar la electricidad.
Por si esto no fuera poco. Hay otras fuentes contaminantes igualmente difíciles de atacar. Como los sistemas de calefacción o los procesos industriales. Además la aviación, por el momento, ve inalcanzable la meta de la electrificación, aunque esté trabajando en este ámbito y estudiando las posibilidades de los biocombustibles. Y el ganado vacuno seguirá produciendo metano, un GHG que contamina mucho más que el CO2, pero que se encuentra en cantidades muy inferiores en la atmósfera.
En un segundo capítulo están los escollos políticos.
Muchos líderes no quieren asumir el coste económico a corto plazo de iniciar la transición ecológica, quitando subsidios o cerrando minas, porque piensan más en su supervivencia electoral que en el medio ambiente (y en la presión y el apoyo económico de ciertos grupos de presión). También entorpece el avance los recelos entre países, pues nadie quiere iniciar en solitario la transición ecológica por el riesgo de perder competitividad económica en el corto plazo. Además, está la histórica gran división entre las economías industrializadas y los países en vías de desarrollo. Los primeros exigen de los otros compromiso y transparencia, mientras los segundos instan a los ricos y mayores contaminantes a dar ejemplo y poner la cartera.
Por último está el factor Trump.
De poco sirve que la inmensa mayoría de la comunidad internacional se consagre a atajar el calentamiento global cuando el mayor contaminante histórico, Estados Unidos, abandona el Acuerdo de París. El peso de sus emisiones es suficiente como para hacer descarrilar los esfuerzos globales. Pero es que además, es muy improbable que el mundo alcance el cero neto en 2050 si la primera economía no contribuye financieramente al Fondo Verde de Naciones Unidas, a los mecanismos de Adaptación y Mitigación y a iniciativas de transferencia tecnológica a países en vías de desarrollo. Su decisión de apartarse de París sienta un precedente que puede ser demoledor para los esfuerzos globales.
Turner cree que «hay una probabilidad peligrosamente elevada de que el mundo fracase ante el reto del cambio climático», pero no «porque sea técnicamente imposible o prohibitivamente costoso», sino «porque los gobiernos, la industria y los consumidores no actúen como es necesario». «Una economía descarbonizada es sin duda posible técnica y económicamente, pero no se logrará sin unas políticas sólidas apoyadas por empresas y consumidores responsables», argumenta el presidente de la Comisión para la Transición Energética. En su opinión hay un «peligro real» de que el «cortoplacismo» y los «intereses egoístas» de «la política y los negocios» impidan que se cumpla el objetivo de los 1,5 grados.
No obstante, la pregunta real es si hay una alternativa a luchar contra el cambio climático. Ante la evidencia científica y la certeza de las consecuencias irreparables en todos los ámbitos de la inacción, la comunidad internacional no tiene más remedio que ponerse manos a la obra para intentar llevar las emisiones a cero. O tratar al menos de acercarse lo más posible a esta meta. Porque no hay un planeta B.”

 ES
ES EN
EN EU
EU